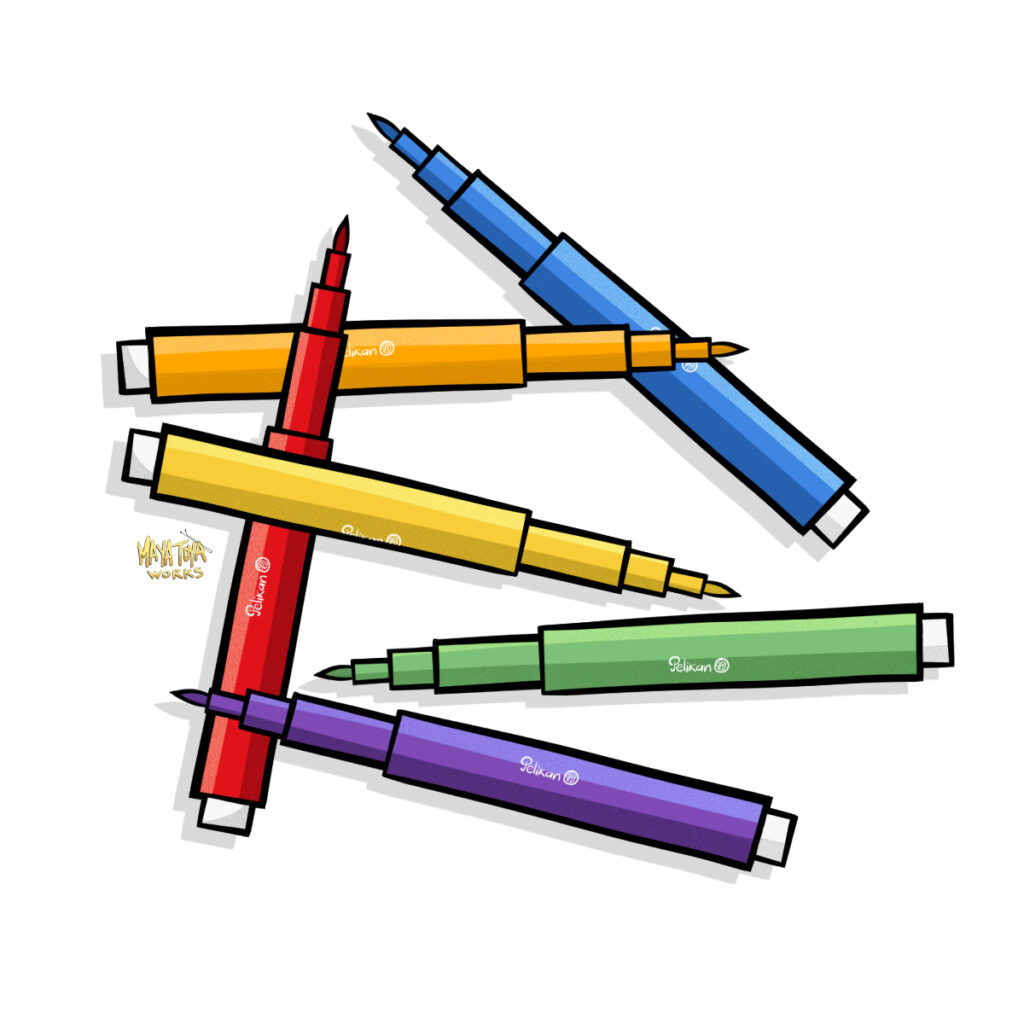En casa no me hicieron una fiesta de cumpleaños. No repartieron ensalada de papa con pollo y Kola Román entre los vecinos ni me cantaron el Cumpleaños feliz en la sala. Nunca había plata para esas cosas, según, pero lo que no había era voluntad, porque recuerdo las comidas sociales que organizaba mi mamá, y que les servía porciones a los invitados en las bandejas negras que tenían unas flores de bonche grandísimas y que solo sacaba del bifé en ocasiones especiales. En los álbumes viejos hay fotos de esos eventos de gente grande, en las que ellos aparecen brindando con copitas de vino Cariñoso donde yo veía televisión por la tarde. Mi mamá fue poco entusiasta ante ciertos intereses infantiles y mi papá siempre estuvo ocupado en su consultorio dental, así que en esa suave apatía se parecían. Salvo por eso, tengo la impresión de que no tenían nada en común y que se aguantaban mutuamente por compromiso familiar. Luego de un trabajoso intento de veintitrés años, un día por fin ambos embarcaron canoas separadas y, río abajo, avanzan hoy hacia sus propias playas. También yo voy en el caudal, pero acaso cuesta arriba, pues todavía sospecho en mí el vívido espasmo de la trucha que vuelve al origen.
Cuando iba a cumplir quince años, mi mamá me dio a escoger entre una fiesta tipo corte-vestido-conjunto musical y doscientos mil pesos para que hiciera con ellos lo que quisiera. Entendí la decepcionante indirecta de tajo y, con mi botín de quinceañera embaucada, terminé comprándome la sudadera del colegio porque hacía tiempo que no me dejaban practicar educación física y mis papás no me la habían provisto. También me compré un Totto Light azulito para reemplazar el morral roto que traía hacía varios cursos ante la mirada indiferente de todos; una caja de marcadores de agua Pelikan, unos blocs de papeles de colores y otros lapiceros para dibujar. Pero no eran cualquier plumita o lapicito, estos tenían tinta de gel y tonos brillantes, metálicos y pasteles que habían sido mi sueño por años: los Gelly Roll y los Posterman. Diana Pérez y Sandra Serrano siempre tuvieron de esos, pero casi no los prestaban y no las culpo. Con ellas compartía la afición por andar dibujando y adornando todo con la letra de estilo burbuja, esa que nunca logré que me quedara bonita como a ellas.

Pero, bueno, tampoco me fue tan mal en lo de mi quinceañero, una fecha tan anhelada —sobrevalorada— por las niñas de mi generación. Esa era la época en la que Eladio Enrique me pretendía como su novia, en lo que ponía buen empeño. Ese día, como a las cinco que él salía de su trabajo en uno de los relojes del tránsito, el hombre llegó a mi casa y me encontró encerrada y con el ojo aguado, así que le pidió permiso a mi mamá para sacarme a pasear y, solo por ser mi cumpleaños, la señora me dejó salir un rato. Entonces nos fuimos para Los Ejecutivos, nos sentamos en la mesita de una heladería y me compró una Polet de frutos rojos, la que más me gustaba. Fue ahí que, sin mucho preámbulo y ante mi sincera sorpresa, Kike desenvolvió también un pudincito de esos Pingüinos, le incrustó un fósforo en el medio, con otro lo prendió y, acto seguido, me tarareó el Cumpleaños feliz con su sonrisota carrollesca y la sabrosa certeza de haber salvado el día, la semana, la década y media entera. Punto triple para él porque luego de eso entramos a Playland, la zona de juegos del centro comercial, y nos subimos en las motos, jugamos otras cosas y lo pasamos bien. Esa noche, el pretendiente me devolvió a mi casa según lo planeado y por fin, a final de ese año, el veinticuatro de diciembre, me dejé convencer y nos dimos unos besos escondidos en la cocina. Y luego estuvimos de novios un año y medio. Cantábamos vallenatos y yo le leía cuentos y me comía su comida.
Hace falta sensibilidad para intuir la importancia del ritual. He hablado antes sobre el papel del rito en la vida que es, por lo básico, atribuirle sentido a esta. Es por eso que homenajear el principio no debería ser tomado a la ligera, y por tal motivo es que todos los siete de marzo en el hogar primario solía sentirme marginada, en especial porque a mis dos hermanas sí las celebraron distintas veces en aquel tiempo, así fuera con una tortica. Crecí, pues, en un largo partido de voleibol, viendo cómo entre esas dos no me pasaban la pelota. Pero no confundan que no es encono, porque uno a larga entiende y apuesto que cada hermano del medio se identifica aquí. Ni siquiera lo digo solo yo, me respalda la ciencia. Ninguna de mis hermanas, por su parte, percibió a consciencia su posición de ventaja: la una era la mayor, la primera, la más hábil, la Esaú de Canaán; y la otra era la pequeñita, la consentida, la infanta Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. ¿Y yo? La del medio, la que vino después de la primera y antes que la última, la incomprendida Marilyn Munster. También con ellas la pasamos muy bien.
Ya en los años posteriores me resigné a las celebraciones más bien discretas. Como aquel cumpleaños en el que Juan David y Joaquín llegaron de pronto a la casa y me llevaron a almorzar mojarras donde las negras del Pacífico, a unos diez minutos andando. Vivíamos en la Bogotá menos carismática, pero al tiempo fue, para mí, de las más abrazadoras. Esa tarde me despedí de ellos en la puerta del comedero y, lo suficientemente contenta, me fui a caminar sola. Estuve vitrineando en El Restrepo hasta que me regalé unos aguerridos zapatos altos que quizás usaría en mi celebración nocturna, imaginé, pero lo único que hice fue regresar derecho a la casa y quedarme el resto del día en el cuarto, divisando Monserrate por la ventana y charlando por internet con Mateo Pinto hasta que ya no cumplí más.
A estas alturas se me hace difícil, me parece incluso un acto pretencioso, organizar un evento colectivo en mi nombre para hacerles sentir a todos lo bueno que es que yo esté viva; y, sin embargo, durante mucho rato sostuve que alguno de los años que me quedaban, si me quedaban, celebraría mi fiesta de quinceañero con Tiempo de vals para no quedarme con la espinita. Pero ya no, ese tren se pasó. Ya no espero que mi papá baile obligadamente conmigo, ya no quiero una corte de reclutas ataviados para el ridículo ni un mundo en el que no gozar de ese espectáculo sea una gran pena, aunque esa antigua grieta ya haya quedado en lo que va partido de mi señorito corazón.
Cuando se acerque el próximo siete de marzo no sé qué estaré haciendo, o si estaré ese día siquiera, pero el hecho es que ya no tengo tantos reparos como cuando cumplí quince o diecinueve, ni siquiera veinticuatro. Ahora no aspiro a recibir tarjetas de Timoteo o sancochos bailables, porque celebro la vida cada vez que me acuerdo. De cumpledías me regalo canciones e historias, comida sabrosa, conversaciones estimulantes, risotadas sinvergüenzas; me adorno con flores y maticas, y me permito aún el parco afecto de papá. Pero, por si acaso existen las brujas: ¿alguien quiere compartir ensalada de papa con pollo y Kola Román el otro año? Me sé bien la receta.
Cartagena de Indias, 2020