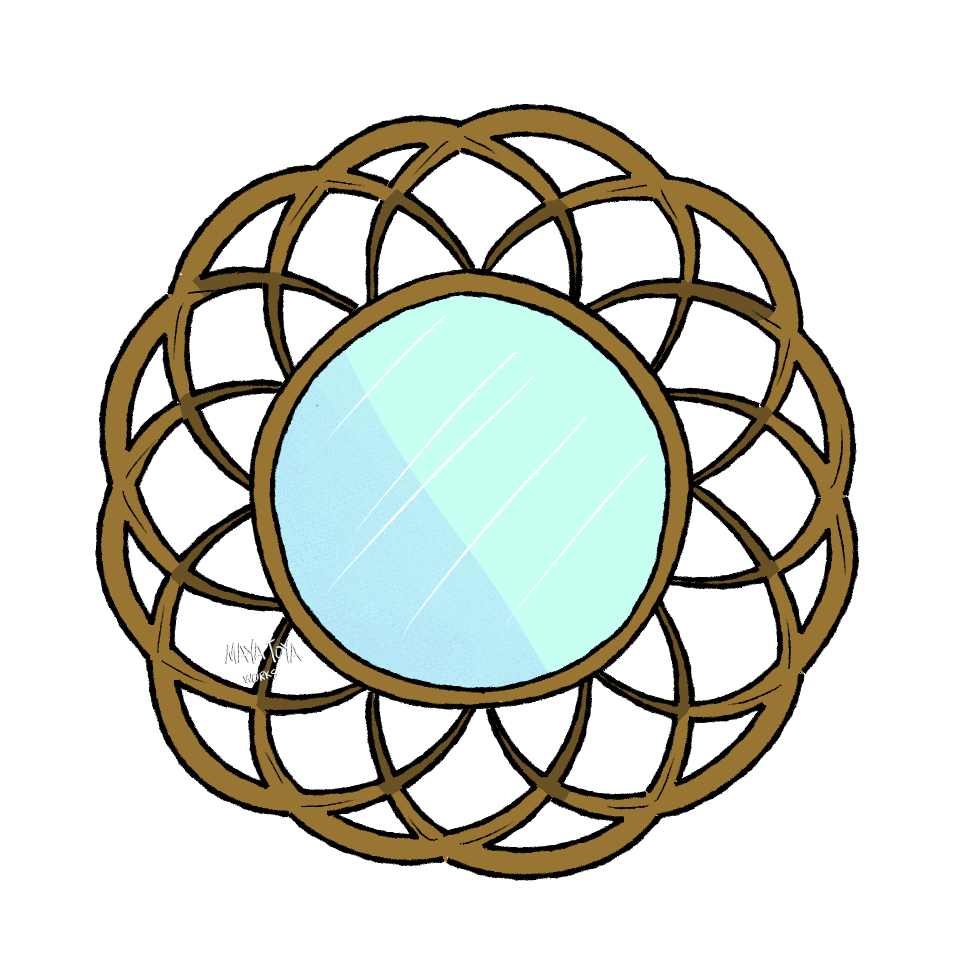—Todavía tienes mucho por aprender y yo te voy a enseñar.
—Pero y, ¿sí se necesita?
—Claro que sí, porque cuando quieras tener tu novio, ¿con qué le vas a salir? Es mejor que le demuestres que ya tú tienes experiencia y así se lleva una buena impresión de ti. No querrás que te deje por boba.
—Ah, pues, sí, por ese lado, sí.
—Bueno, entonces empecemos enseguida.
—¿Qué tengo que hacer?
—Tú no más debes hacer lo que yo te diga. Déjate guiar.
Él se puso frente a ella muy serio, como en un rito, y se acercó a sus labios con lentitud. Ella temblaba, pero estaba resuelta a seguir adelante con las lecciones porque estaba muy interesada en aprender a besar. Estaba harta de ser una niñita y de que él se burlara de ella por eso. Sintió la respiración del hombre cada vez más cerca y el corazón le empezaba a latir con una velocidad que le incomodaba las entrañas. Las manos le sudaban más de lo normal y se las pasaba nerviosamente por las caderas del pantalón para secarlas mientras se balanceaba de lado a lado.
—¡Espera, espera!— dijo ella separándose con brusquedad cuando ya los labios de él habían ensalivado los suyos.
—¿Qué pasó?— preguntó él conmocionado.
—No, espera un momento… es que me asusto.
—Pero, ¿por qué? Si no te estoy haciendo nada malo.
—No, yo sé, pero de todas formas se me acelera el corazón.
—Ah, eso es que te gusta…
Él se volvió a acercar, esta vez con menos parsimonia que la primera, y apretó sus labios contra los de ella agarrándola con firmeza por los brazos. La niña se sintió sin aliento y abrió los ojos aterrorizada mientras trataba de zafarse de aquella lengua delgada y pasmosa que agujereaba sus fauces. Sintió asco. Quiso alzar la voz de pronto, pero la boca de él le oscurecía la suya, al punto que cada bocanada de aire era un logro indescriptible. Ella empezó a oponer resistencia ante la pesadez del abrazo y, aunque lo notó, él continuó introduciendo su lengua en aquella abertura desesperada, convencido de que lograría acertar en el ritmo de ambos. Su beso era implacable.
—¡Suéltame!— gimió ella apartándose medio metro de un salto.
—Pero, ¿¿qué??— inquirió el hombre irritado.
—No me gusta así—, respondió bajando la cabeza.
—¿Así, cómo? ¿De qué otra forma quieres que te enseñe si no te dejas?
—No, pero es que así no. Me haces muy duro y me maltratas la boca.
—Bueno, ven y te hago más suavecito.
El reloj marcaba las tres y cuarenta de la tarde. Ella estaba sola en la casa, como era frecuente entre semana. A esa hora solía aparecerse el hombre en la puerta y, aunque estuviera cerrada, pedía pasar. Por lo general volvía a visitar de noche cuando todos estaban, se sentaba en la terraza y charlaba largamente entre risas y anécdotas que alcanzaban las diez y hasta las once. Se había ganado la amistad y la confianza de todos. Podía llegar a las ocho de la mañana como a las dos de la tarde, o a las cinco, o a las siete. Entraba a la cocina, al patio y a los cuartos con entera autorización. Cuando todos se habían ido a trabajar, él también visitaba la casa. Era como un primo más.
—Hoy vamos a avanzar un poquito más. Tú nomás déjate llevar.
Con los días, los besos que al principio eran consentidos por ella con timidez, empezaron a hacerse demasiado babosos e invasivos y le generaban una sensación de rechazo, pero el hombre la había convencido de que eso era normal y que se pasaría cuando ya dominara la técnica. Continuó, pues, accediendo a recibir sus lecciones de amor físico por un tiempo más.
—Quítate la blusa.
—No, ¿y eso para qué?
—Quítatela.
—No, no, hasta allá tampoco. No.
—Ven, quítatela. No te voy a hacer nada que no te vaya a gustar, te lo prometo. ¿No confías en mí?
Él contempló de frente aquel torso desnudo por un instante. Eran unos pechos apenas incipientes, aunque consideró que estaban ya aptos de tamaño haciendo un gesto de aprobación. Ella tenía la cabeza muy agachada y no dejaba de taparse con los brazos. Se deshacía en vergüenza y susto. En más de una ocasión casi los descubren, pero él, presuroso, siempre pudo sortear la circunstancia y ella, a duras penas, atinaba a hacerse la dormida con el televisor prendido. Las semanas se hicieron meses y, pese a que los encuentros eran más o menos esporádicos, ella decidió que no debían seguir dándose porque en el fondo sabía que lo que estaba pasando no era correcto, aunque él le asegurara que todo era por su propio bien, que más adelante se lo iba a agradecer. Con el tiempo, aquellos acercamientos a la casa empezaron a llenar a la pequeña de inquietud y de nervios. Se encerraba corriendo en el último cuarto sin ser vista para que él no la saludara porque ya no le agradaba la forma en que le tocaba la mano. Ya no era un acuerdo, ya no eran lecciones. No sentía, además, que estuviese aprendiendo nada bueno. Durante las visitas, él no perdía oportunidad para agarrarla o tocarla sin que los demás lo advirtieran, y ella sentía que no podía hacer nada porque lo había consentido al principio. Estaba apenada y contra la pared.
Un día, en un resquicio de la visita, le dijo que ya no estaba interesada en seguir con eso y él se mostró muy comprensivo y amable. Ella se sintió profundamente aliviada. Sin embargo, las redadas del hombre continuaron sucediendo, aun sin el permiso de ella y cada vez más asaltantes. Ya no solo eran besos en la boca. Hacía tiempo que él había irrumpido al cuello, descubriendo con violencia sus senos y bajando al abdomen, raspándole las costillas y la espalda con su agresiva barba crecida y sus dientes de roedor enloquecido. Su piyama favorita, una bata de algodón con un cachorrito estampado al frente, quedó rasgada del pecho en una rapada certera una mañana cualquiera. Ella escondió el trapo de los ojos maternos y nunca nadie preguntó por él ni por las marcas en la piel que al fin y al cabo la ropa no dejaba ver. El camino en descenso del hombre por aquel cuerpo pueril continuó progresivamente hasta que, en alguna ocasión, de la entrepierna sacó los dedos ensangrentados, cual trofeo bien ganado. Para él, todo aquello se reducía a bromas pesadas de las que salía celebrando a carcajadas al verla pálida, con los ojos enrojecidos y rabiando a grito apagado en contra suya, tapándose el cuerpo con cualquier cosa que tuviera a la mano, maldiciéndolo en silencio. Él sabía que ella no le diría nada a nadie, sabía que era solo un juego.
—Mami, Javier se robó una de mis pantaletas del patio.
—Bueno, ¿y eso?
—¡Te digo que se llevó una de mis pantaletas!, y me dijo que se iba a llevar otra después. En serio.
La acusación no fue recordada de nuevo.
—Oye—, le dijo a su hermana— Javier se asoma por encima de la pared que da a la regadera cuando me estoy bañando. Lo ha hecho varias veces, ¡dile algo!
Solo escuchó risas. La niña se dio la vuelta y recordó la piyama del cachorrito.
Bogotá D. C., 2017